Lorci Yuliet Viveros Viafara tiene 34 años, nació en Buenaventura, Colombia, y es madre de un niño de 10 años que es —como ella dice con orgullo— su “mayor razón de vivir”.
En septiembre de 2024, recorrió más de ocho mil kilómetros llena de ilusión, con la esperanza de construir un futuro mejor en España, donde llegó gracias al esfuerzo de su familia.
En el país de acogida, un mes después, su vida dio un giro inesperado. En octubre de 2024, en un chequeo de urgencia por un sangrado le diagnosticaron carcinoma escamoso de cérvix uterino.
“Me han detectado un cáncer aquí en España que en Colombia no me habían detectado nunca. Me volví loca. Apenas supe que tenía la enfermedad, lo primero que les dije a los médicos es que si me iba a morir, iba a morir en mi país”, confiesa esta mujer migrante colombiana.
Lorci ha recibido tratamiento por radioterapia con la esperanza de superar la enfermedad, pero lamentablemente el cáncer sigue avanzando y debe empezar una nueva fase de quimioterapia.
“En septiembre tengo cita para que me pongan un catéter en el pecho (…) En el hospital me han dicho que no tengo cura y que tengo el cáncer muy avanzado y la única solución para mí es la quimio, pero que no se va a quitar”, dice con voz quebrantada.
El proceso para esta colombiana ha sido duro. Aun enferma, ha tenido que trabajar como interna en el empleo del hogar y los cuidados. Ahora le es imposible continuar. Sola y enferma, su mente la ocupa su hijo que está en Colombia, por lo que se ha lanzado una campaña de recolección de fondos para apoyarla económicamente.
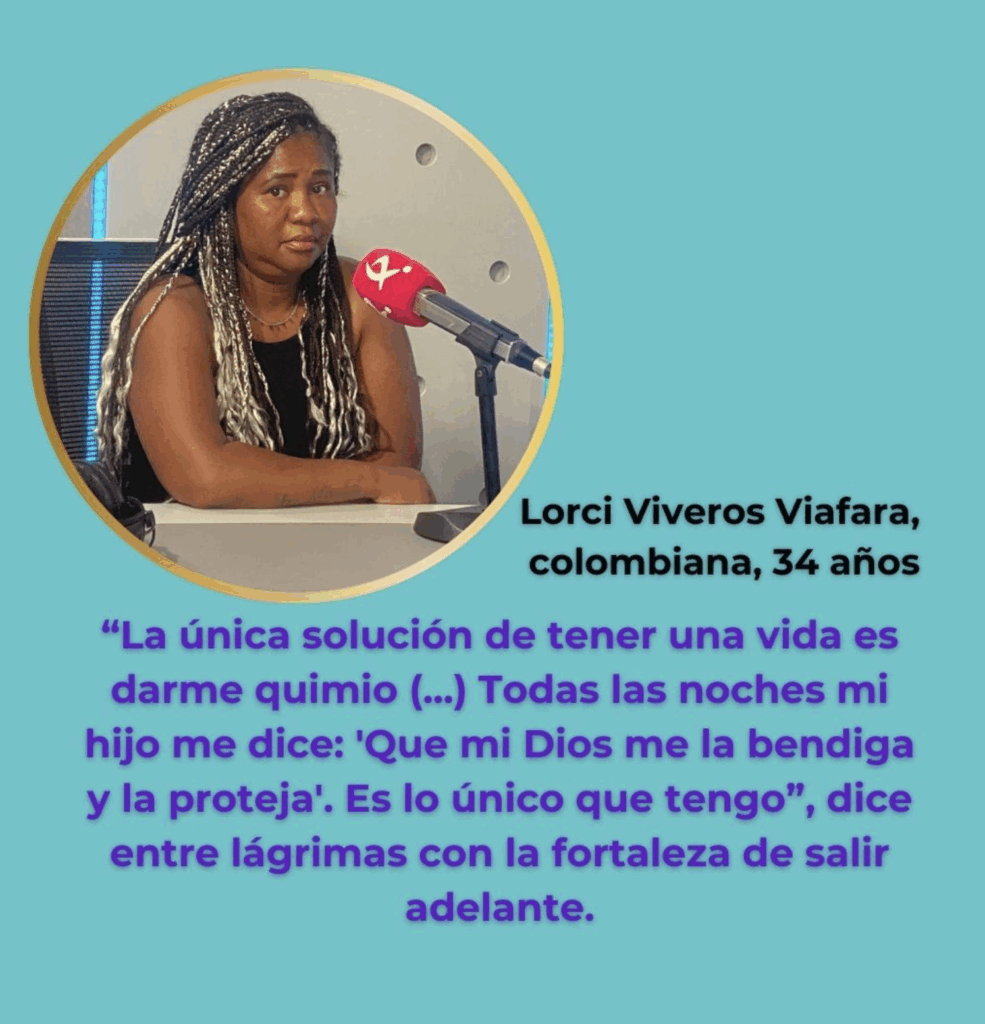
¿Qué pasa con un derecho universal cuando eres migrante?
A pesar de que el acceso a la salud esté contemplado en el listado de derechos con acceso universal, en la práctica, la teoría supera a la realidad”, explica Tania Irías, coordinadora del Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura.
“Si en los países de origen —subraya Irías— muchas veces este derecho se ve restringido». Las mujeres migrantes encuentran nuevas barreras vinculadas inicialmente con ser consideradas ‘sujetas con derecho’ ante la falta de un documento de residencia que la Ley de Extranjería permite obtenerlo hasta después de dos años de irregularidad -en trabajos precarios- y con el aval de un padrón y una promesa de contrato, como mínimo.
A Lorci – un caso excepcional – se le ha otorgado una residencia por razones humanitarias.
En general en España, para acceder a la sanidad pública es necesario estar empadronada al menos tres meses. Estar empadronada significa estar registrada en el Padrón Municipal de la localidad donde se reside. Este otorga acceso a servicios públicos básicos, como la sanidad y la educación de las infancias.
Conseguir ese simple requisito, es un desafío enorme porque muchas mujeres que llegan sin redes de apoyo, sin familiares, sin un lugar fijo donde quedarse y al estar en la irregularidad no hay un contrato laboral que respalde la posibilidad de alquilar un piso. Entonces, al no tener padrón, quedan fuera del sistema de salud regular y solo acceden a la atención de urgencias, explica Irías.
“La experiencia de muchas mujeres migrantes es que en el proceso de migración suelen encontrarse en desamparo médico, pero también enfrentarse a elevados cobros por la atención recibida, aunque sea una atención de emergencia, incluso niñas y niños que no se les asigna pediatra por no estar regulares o empadronados”, detalla Irías. Ese vacío burocrático golpea con mayor dureza a quienes enfrentan enfermedades graves, problemas de salud mental o embarazos.
Es el caso de Valeria Rojas (nombre ficticio), una peruana de 52 años, solicitante de asilo que ha sido internada de emergencia por un ictus que le provocó un estado de coma cuando se le cumplía el tiempo para renovar su tarjeta roja de solicitante de asilo, por lo que estando agraviada ha quedado en la irregularidad, mientras su familia se enfrenta a una factura -cuyo monto aún desconocen- por la atención médica.
Valeria se enfrenta acompañada a una situación de extrema vulnerabilidad, hay otras «que enfrentan problemas de salud mental o enfermedades crónicas en soledad, intentando mantener la fortaleza y muchas veces incluso sin contar a las familias los desafíos que están viviendo», comenta Irías.
Ha sido la realidad de cinco mujeres gestante que durante el 2024, fueron atendidas por el Movimiento de Mujeres Migrantes en Extremadura, a quienes la atención médica, se les ha brindado solo en casos de emergencia, lo que las ha privado de llevar un control prenatal.
Los casos más extremos son los de aquellas mujeres que suelen postergar consultas médicas, callan dolores, que dan a luz sin controles prenatales o enfrentan enfermedades en silencio por miedo a no ser atendidas, a recibir una factura impagable o en el peor de los casos ser reportada por estar irregular como le sucede a Paola Vasquéz quien tiene una mastitis, pero aun asesorada se niega a ir a atenderse.
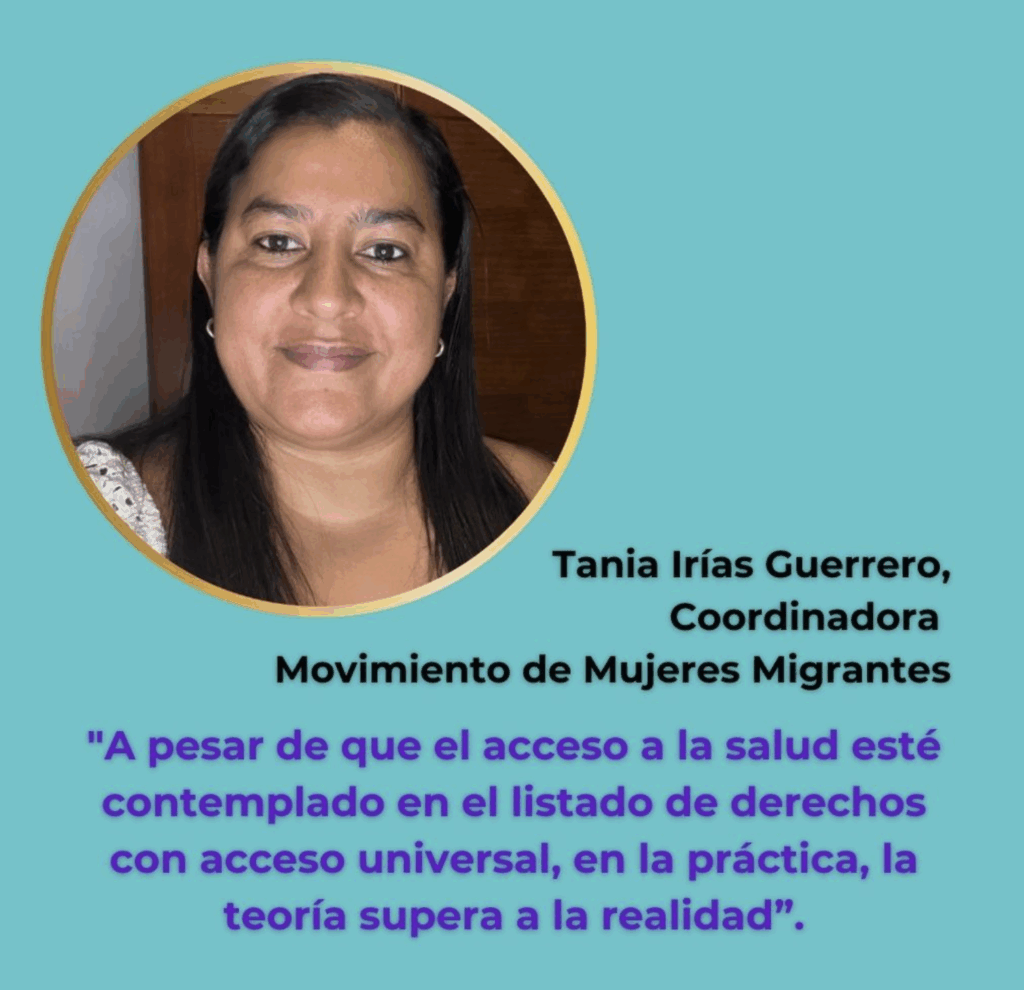
Las desgracias nunca vienen solas
La condición de migrante y refugiada, expone a las mujeres a diferentes situaciones de extrema vulnerabilidad. Además de enfrentar enfermedades, males y procesos de gestación en soledad, deben lidiar con la falta de ingresos para sostenerse en España y además, enviar dinero a la familia en el país de origen.
Muchas se ven obligadas a continuar trabajando en extensas horas en los cuidados y algunas veces, incluso recibiendo maltratos, a pesar del dolor, la fatiga no hay otra opción, en especial aquellas que se encuentran en la irregularidad «aunque tener un permiso de trabajo «nunca ha sido garantía de que se respeten los derechos laborales de las migrantes», reconoce Irías con cierta resignación.
*Este artículo ha sido publicado originalmente en www.lalupa.press


